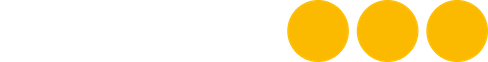Acción común y educación
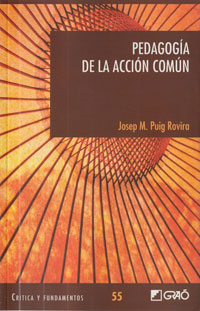 Ante el predominio del individualismo, la ganancia privada y la competición, la acción común es un dinamismo social que une a las personas ante una dificultad para sacar adelante un proyecto pensado para solucionar el problema inicial y beneficiar la comunidad. La acción común no es una idea nueva, simplemente quisiera recordar su importancia y ver cómo se puede aplicar a la educación.
Ante el predominio del individualismo, la ganancia privada y la competición, la acción común es un dinamismo social que une a las personas ante una dificultad para sacar adelante un proyecto pensado para solucionar el problema inicial y beneficiar la comunidad. La acción común no es una idea nueva, simplemente quisiera recordar su importancia y ver cómo se puede aplicar a la educación.
Aunque acabaré hablando de pedagogía, educación en valores y aprendizaje servicio, dejadme empezar por otro lado. Los seres humanos somos interesados, competitivos y agresivos, pero a la vez también somos altruistas, cooperativos y pacíficos. Nuestra naturaleza muestra dos caras, como la noche y el día. Si se aprende a usarlas ambas en los momentos adecuados y en las medidas justas, el resultado puede ser óptimo. El problema es que hemos aprendido a hacer justamente lo contrario: hoy es demasiado normal aceptar la idea -pienso que equivocada- que los humanos nos movemos buscando únicamente el provecho personal y para conseguirlo competimos tanto como haga falta. Aplicar siempre y con intensidad este principio hace que la vida sea poco amigable, áspero, violenta y al final infeliz.
 Hace unos años se inició una fuerte ola de opinión en favor del interés individual y la competición. Lo que se ha llamado neoliberalismo. Una manera de entender la economía y la política, de hecho una forma de entender el conjunto de la vida social, basada en la convicción de que ninguna circunstancia debe limitar la libertad individual para emprender toda clase de acciones destinadas a obtener ganancias económicas. Si todo el mundo se preocupa por ganar el máximo, se producirá un estado de competición constante que hará progresar la sociedad. Como en el fondo todos somos egoístas, dicen, está garantizado que queramos competir para ganar más y esto será bueno para todos. El árbitro de esta competición es el mercado. El mercado impone una especie de evaluación continua que juzga el que cada uno produce y, si gusta el producto que ofreces y el precio es bueno, tendrás abundantes compradores que te enriquecen; si el producto no gusta, habrá espabilarse.
Hace unos años se inició una fuerte ola de opinión en favor del interés individual y la competición. Lo que se ha llamado neoliberalismo. Una manera de entender la economía y la política, de hecho una forma de entender el conjunto de la vida social, basada en la convicción de que ninguna circunstancia debe limitar la libertad individual para emprender toda clase de acciones destinadas a obtener ganancias económicas. Si todo el mundo se preocupa por ganar el máximo, se producirá un estado de competición constante que hará progresar la sociedad. Como en el fondo todos somos egoístas, dicen, está garantizado que queramos competir para ganar más y esto será bueno para todos. El árbitro de esta competición es el mercado. El mercado impone una especie de evaluación continua que juzga el que cada uno produce y, si gusta el producto que ofreces y el precio es bueno, tendrás abundantes compradores que te enriquecen; si el producto no gusta, habrá espabilarse.
Cuando se explica así puede llegar a parecer una postura razonable, pero la realidad es bien diferente y presenta al menos dos problemas graves: el primero ya lo sabemos, no es cierto que sólo seamos interesados, egoístas y competitivos, por tanto, menos la mitad de nuestra naturaleza queda amputada y se produce un empobrecimiento y una fuerte sensación de vivir una vida absurda; en segundo lugar, una sociedad en la que la ganancia económica es el valor supremo provoca problemas enormes. Si sólo importa la ganancia de los que ganan, por el camino queda infinidad de gente sin trabajo, con salarios ínfimos, con vidas precarias, con tareas y jornadas interminables. Se ha creado una sociedad desigual y, cuando unos tienen mucho y otros poco, aparecen todo tipo de patologías. No me alargo con más desastres, pero dejadme decir de paso que el neoliberalismo ha agravado los problemas medioambientales y de cambio climático y, además, está poniendo en peligro la democracia. Si todo lo decide el dinero, no hay que deliberar, y si no hay que deliberar, ya tenemos justificada la dictadura.
 No es cierto, sin embargo, que no haya nada que hacer. Hay hechos, ideas y experiencias que muestran que es posible hacer las cosas de otro modo. No todo es interés y competición, encontramos también altruismo y cooperación. Ni conozco todos los experimentos de trabajo en favor del bien común, ni tampoco los podría resumir, pero citamos de entrada un par que conoce bastante bien. La wikipedia está hecha a partir de la colaboración gratuita de muchas personas que aportan su tiempo y su conocimiento para enriquecerla y dar un servicio a los lectores. Lo mismo ha pasado con el código de programación Linux: se ha producido un bien común a partir del trabajo gratuito y cooperativo de muchas personas participantes. Y podríamos alargarnos explicando infinidad de acciones similares, unas grandes y otras pequeñas, pero todas bien valiosas.
No es cierto, sin embargo, que no haya nada que hacer. Hay hechos, ideas y experiencias que muestran que es posible hacer las cosas de otro modo. No todo es interés y competición, encontramos también altruismo y cooperación. Ni conozco todos los experimentos de trabajo en favor del bien común, ni tampoco los podría resumir, pero citamos de entrada un par que conoce bastante bien. La wikipedia está hecha a partir de la colaboración gratuita de muchas personas que aportan su tiempo y su conocimiento para enriquecerla y dar un servicio a los lectores. Lo mismo ha pasado con el código de programación Linux: se ha producido un bien común a partir del trabajo gratuito y cooperativo de muchas personas participantes. Y podríamos alargarnos explicando infinidad de acciones similares, unas grandes y otras pequeñas, pero todas bien valiosas.
Pero cooperación también encontramos en la naturaleza: la documentación sobre empatía, colaboración, cuidado, instrucción y otras formas de relación positiva entre animales es bastante conocida. Y, naturalmente, la cooperación está en la base de la civilización: en las cuevas de Atapuerca se encontró una pelvis -que han llamado Elvis- de un individuo grande, que se la rompió de joven, y que sin ayuda no hubiera sobrevivido de ninguna manera. Y hoy el estado del bienestar protege -cada vez menos- la población con los sistemas de salud, educación, jubilación, subsidios de desempleo y otras prestaciones, y lo consigue gracias a la contribución de los que están en situación de hacerlo por edad o recursos. Seguro que os vienen a la cabeza otras ideas.
Estos y otros ejemplos forman el universo de lo que podemos llamar acción común. Ante el predominio del individualismo, el éxito personal, la ganancia privado y la competición, la acción común es un dinamismo social que une a las personas ante una dificultad, las compromete, primero, a cuidarse y, a continuación, a hablar y cooperar para sacar adelante un proyecto pensado para solucionar el problema inicial y beneficiar la comunidad. La acción común no es una idea nueva de la que nunca antes se ha hablado, es una manera de actuar bien corriente, pero que parecemos empeñados en no ver y no valorar. Aquí simplemente quisiera contribuir a recordar su importancia y ver cómo la podríamos aplicar a la educación.
 Hoy vemos cómo se desarrollan cada vez con más fuerza una tipología de propuestas pedagógicas en las que los chicos y chicas aprenden conocimientos y se forman como personas y como ciudadanos todo enfrentarse a problemas reales de su entorno y trabajando para darles una solución. Veamos algunos ejemplos: un centro pide voluntarios entre su alumnado y los prepara para recibir y guiar hombres y mujeres inmigrantes que se incorporan durante el curso; un banco de sangre monta un sistema de colaboración con las instituciones educativas para dar formación científica sobre los temas que le son propios y al mismo tiempo pide a los jóvenes que impulsen una campaña de donación de sangre en su barrio; durante la pandemia algunos institutos han preparado y emitido programas de radio para informar y distraer a sus oyentes; los chicos y chicas de un esparcimiento en colaboración con un grupo de investigación recopilan datos sobre microplásticos, las envían a los investigadores y realizan una campaña para concienciar su comunidad sobre el problema del plástico y limitar su uso. En todos estos casos, y en muchos otros, los chicos y chicas trabajan juntos para enfrentarse a un problema de la sociedad y, haciéndolo, adquieren conocimientos, se forman como ciudadanos y se dan cuenta que juntos son capaces de modificar el rumbo de las cosas.
Hoy vemos cómo se desarrollan cada vez con más fuerza una tipología de propuestas pedagógicas en las que los chicos y chicas aprenden conocimientos y se forman como personas y como ciudadanos todo enfrentarse a problemas reales de su entorno y trabajando para darles una solución. Veamos algunos ejemplos: un centro pide voluntarios entre su alumnado y los prepara para recibir y guiar hombres y mujeres inmigrantes que se incorporan durante el curso; un banco de sangre monta un sistema de colaboración con las instituciones educativas para dar formación científica sobre los temas que le son propios y al mismo tiempo pide a los jóvenes que impulsen una campaña de donación de sangre en su barrio; durante la pandemia algunos institutos han preparado y emitido programas de radio para informar y distraer a sus oyentes; los chicos y chicas de un esparcimiento en colaboración con un grupo de investigación recopilan datos sobre microplásticos, las envían a los investigadores y realizan una campaña para concienciar su comunidad sobre el problema del plástico y limitar su uso. En todos estos casos, y en muchos otros, los chicos y chicas trabajan juntos para enfrentarse a un problema de la sociedad y, haciéndolo, adquieren conocimientos, se forman como ciudadanos y se dan cuenta que juntos son capaces de modificar el rumbo de las cosas.
Esto es lo que hemos llamado acción común, un dinamismo social que en el mundo de la educación permite imaginar una pedagogía de la acción común, una pedagogía que tiene en el aprendizaje servicio una metodología magnífica. Una manera de entender la educación abierta a la crítica, el compromiso y la cooperación; una manera de hacer de la educación un instrumento para construir otra manera de vivir.
Catedrático de Teoría de la Educación en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y miembro del GREM