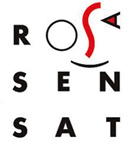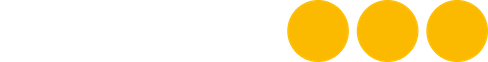Política y pedagogía, ¿absolutamente complementarias?
 La Asociación de Maestros Rosa Sensat, aprovechando una corta estancia de Philippe Meirieu en Barcelona, pudimos conversar con él en nuestra biblioteca sobre algunos temas de su nuevo libro y otras cuestiones de la actualidad. Como siempre, ya sea en conferencias, conversaciones, entrevistes o coloquios, en artículos o en libros, Meirieu no esquiva ninguna temática y aborda con rigor y convicción el debate pedagógico contemporáneo.
La Asociación de Maestros Rosa Sensat, aprovechando una corta estancia de Philippe Meirieu en Barcelona, pudimos conversar con él en nuestra biblioteca sobre algunos temas de su nuevo libro y otras cuestiones de la actualidad. Como siempre, ya sea en conferencias, conversaciones, entrevistes o coloquios, en artículos o en libros, Meirieu no esquiva ninguna temática y aborda con rigor y convicción el debate pedagógico contemporáneo.
Frente a las crisis y problemas de la humanidad, la respuesta es “más educación” ¿Por qué?
No pienso que la educación, por sí sola, pueda resolver los problemas actuales del mundo (económicos, geopolíticos, etc.) Los educadores debemos tomar partido en la resolución de los problemas mundiales. Debemos educar a la infancia para que sea menos consumista y más interesada en el hecho de compartir, sobre todo de compartir la cultura.
Uno de los retos más importantes para la humanidad es el reto ecológico, o sea, la supervivencia del planeta. La educación debe centrarse en este desafío y así sensibilizar a la infancia. Y otro cambio aún más importante: El de enseñar a encontrar y sentir placer, no en el consumo de un producto que acabará por agotarse, sino en intercambiar algo como la cultura y el conocimiento, pues no se agotan, sino que se multiplican.
La publicidad incita a la infancia a encontrar el placer en la acumulación y el consumo de bienes materiales y en competir con el resto. La educación, en el marco de políticas educativas públicas debe orientarse hacia otros principios como la cooperación, la inclusión, la no segregación, la alteridad y el enriquecimiento de la diferencia.
¿Y qué ofrece la escuela a los/as niños/as y adolescentes de hoy en día? ¿O qué debería ofrecerles?
La escuela no puede presuponer, a priori, que la motivación de los alumnos ya existe. Al contrario, la motivación no es anterior, sino que debe ser un objetivo de la escuela. La escuela debe practicar una escucha activa de los alumnos y no limitarse solo a darles respuestas prefabricadas. Ha de plantear y proponer preguntas y ayudar a construir las respuestas. Es decir, la escuela ha de interesarse por las preguntas, para poder transformar el conocimiento en preguntas y resultar la base de construcción del pensamiento crítico.
Lo veo clarísimo en el trabajo educativo que llevo a cabo con los jóvenes que se han radicalizado en distintas creencias y que han resultado encarcelados y acusados de preparar atentados. Son jóvenes viendo solo verdades absolutas. No por cambiar su verdad por otra conseguiremos integrarlos, sino que es importante cuestionarlos y provocar que pongan en duda su propia verdad de manera crítica. Lo que no podemos hacer es confrontar, cara a acara, las creencias del/a niño/a o adolescente con los argumentos de la escuela, que son los aceptados socialmente y pedirle que abdique de los suyos propios. Es necesario un cambio radical para ayudarles a poner en duda ciertas certezas y de ésta manera ayudarlo a madurar.
¿Cuál debería ser el núcleo esencial de la formación del maestro?
La pedagogía, con total seguridad. Para empezar, a partir de la historia y los pedagogos clásicos y contemporáneos y releerlos constantemente. Pero también hay que trabajar a partir de la reflexión y el análisis sobre situaciones prácticas de transmisión. Es importante, que la persona que se prepara para ser maestro/a analice las resistencias que presenta quien no puede o no quiere aprender. Si el maestro o el aprendiz de maestro no es capaz de comprender las causas por las que el alumno no muestra interés o tiene dificultades y en definitiva no llega a adquirir conocimientos, no serán capaces de enseñar. El momento pedagógico es ese momento en el cual el otro se resiste a aprender y en cambio el maestro es capaz de analizar y comprender las resistencias para buscar otro modelo de mediación pedagógica.
 ¿Nos nombraría algunos referentes filosóficos o pedagógicos imprescindibles para ejercer la profesión de maestro hoy en día?
¿Nos nombraría algunos referentes filosóficos o pedagógicos imprescindibles para ejercer la profesión de maestro hoy en día?
Hay dos tipos de referencias. En primer lugar, las referencias heredadas de la tradición pedagógica: Desde Pestalozzi y la Lettre de Stans (1799), hasta Ferrer, Montessori, Freinet, Milani y tantos otros. Es una tradición pedagógica que siempre nos aporta una nueva mirada sobre la infancia y su aprendizaje, que abre nuevos caminos y nos orienta para avanzar hacia posiciones pedagógicas abiertas a la creación y la renovación.
También es necesario interesarse, leer, conocer y estudiar las aportaciones de los filósofos, sociólogos y psicólogos que nos ayudan a entender el lugar de la infancia hoy día. Los educadores necesitamos comprender el momento actual, el impacto de la digitalización, de las tecnologías como el móvil, la globalización… En particular, pienso que es muy importante que nos preocupemos y nos interesemos de nuevo acerca de los problemas de atención frente a la cantidad de estímulos externos que reciben los/as alumnos/as.
Política y pedagogía. ¿Son incompatibles? ¿Necesarias? ¿Complementarias?
Política y pedagogía son absolutamente complementarias. Los políticos deben construir estructuras que hagan posible el trabajo pedagógico. No es fácil, porque los políticos habitualmente están convencidos que el futuro y las relaciones han de construirse sobre la base de la competencia (que normalmente se traduce en violencia), en cambio la tradición pedagógica se basa en la cooperación.
Además, la clase política no está demasiado preocupada por una visión de futuro, si bien la educación sí que es una cuestión de larga duración. Actualmente, además, nos encontramos que los políticos están verdaderamente obsesionados por las comparaciones y las clasificaciones internaciones (por ejemplo, los resultados PISA). Esta obsesión los aparta de algunos problemas más importantes y sobretodo les hace olvidar los valores y la formación de la ciudadanía. Marta Mata recordaba habitualmente que era necesario pensar sobre el proyecto de sociedad que queremos construir.
Actualmente, en Francia, tenemos un fuerte movimiento que quiere hacer bandera de la pedagogía y fomentar la educación, de manera inclusiva, en la neurociencia. No dudo de las aportaciones de la neurociencia, pero pensar que solo puede existir una única ciencia educativa –en singular– es peligroso. Yo pienso que hay diferentes ciencias de la educación –en plural– que explican el acto de educar. Por otro lado, existe el arte de enseñar, que precisa de las ciencias de la educación y la reflexión filosófica y política en conjunto.
A través de Marta Mata conocí el diálogo entre política y pedagogía cuando ella presidía el Consejo Escolar del Estado. Es el verdadero diálogo el que debería de presidir las relaciones entre política y pedagogía.
¿Cuál es el lugar de la política en la escuela? ¿Es posible debatir temas políticos en clase?
Es evidente que esta es una cuestión compleja. La escuela no ha de ser un lugar de debate político igual que una asamblea de cargos electos o que una reunión de amigos. La escuela ha de ser un espacio de reflexión política que prepare a los/as alumnos/as para la ciudadanía, pero no un lugar para organizar votaciones sobre la independencia o sobre exclusión o acogida de inmigrantes. En cambio, la escuela ha de encontrar momentos de mediación para charlar de cuestiones políticas que se puedan abordar, por ejemplo, a través de las lecciones de historia, literatura o ciencia.
Estas mediaciones culturales son funciones propias de la escuela. La escuela ha de propiciar debates filosóficos sobre cuestiones que interesen a la infancia, a través de fórmulas organizativas que permitan superar las expresiones emocionales y que preparen para la reflexión política, dirigida hacia el debate democrático: turno de palabra, respetar la palabra, escuchar y comprender los argumentos del otro antes de contradecirlo, encontrar puntos de acuerdo y de desacuerdo, etc.
 La escuela, ¿puede ayudar a construir “el común”? ¿Cómo?
La escuela, ¿puede ayudar a construir “el común”? ¿Cómo?
La escuela debe ayudarnos a construir el común aunque sea difícil. Lo ha de conseguir actuando en dos direcciones. En primer lugar, la escuela ha de insistir y trabajar en aquello que une a los/as alumnos/as y no en los que los/as separa. Tradicionalmente, lo que une es el conocimiento y lo que separa son las creencias. En la escuela no debemos debatir sobre las creencias, porque no se pueden demostrar, pero en cambio sí que podemos discutir y reflexionar sobre el conocimiento que forma parte del común.
El segundo elemento que debe enseñar la escuela es que, sea quien sea y del lugar que sea, los humanos tenemos las mismas preocupaciones, los mismos temores y angustias y las mismas esperanzas. Sea la cultura que sea, debemos afrontar y resolver los mismos problemas. A partir de esta constatación, yo pienso que el común no se encuentra en las respuestas, sino en las preguntas. El/la niño/a puede comprender que a pesar que no compartamos las respuestas, si podemos compartir o partir de las mismas preguntas. Aquí radica una función fundamental de la escuela, y en mi libro insisto mucho en la necesidad del aprendizaje de la empatía, de la capacidad de comprender algo que pasa en el interior del/a otro/a, de comprender que el/la otro/a sufre si yo lo/la daño y de descubrir que la humanidad es sagrada en el/la otro/a, igual que lo es en mi persona.
También es descubrir que el/la otro/a me puede aportar algo y que yo a la inversa también le puedo aportar algo. Es descubrir que tenemos necesidad del resto y que, por este motivo, no debemos destruirnos, sino ser solidarios, construirnos y ayudarnos mutuamente. Si la escuela actúa hacia la cooperación y la ayuda mutua como núcleo de sus prácticas, contribuye a construir el común. Esto es, en definitiva, el mensaje de Escuela Nueva.
Tras su jubilación administrativa, ¿qué hace y a qué se dedica Philippe Meirieu?
Trabajo con todas las personas que me necesitan y a las cuales puedo serles útil. Actualmente, en Francia, trabajo con jóvenes afectados por la radicalización, jóvenes que están fascinados con las teorías de complot y las conspiraciones, para así intentar mostrarles que pueden existir dudas en sus creencias. Es un tema muy complicado y difícil que no ha sido tratado con anterioridad en nuestra Sociedad. Pero, aunque sea un tema nuevo, es un tema de interés y es necesario tratarlo, sobre todo después del crecimiento de las redes sociales entre los jóvenes, y que permite el acceso a contenidos de violencia real (por ejemplo una decapitación) o a la pornografía a través de internet.
Me interesa sensibilizar al profesorado y padres y madres sobre estos temas, pero también a quienes toman decisiones políticas, porque se trata de temas que son responsabilidad del conjunto de la sociedad y no solo de la comunidad educativa. Esta posibilidad que abren las redes sociales es muy positiva porque permite el intercambio y el descubrimiento del prójimo, pero también concede la difusión del odio y la barbarie y nosotros no podemos negligir estos comportamientos.
Trabajo con dos tipos de jóvenes: los que ya están en prisión o en centros de menores, y quienes se encuentran escolarizados en centros educativos en las barriadas de las grandes ciudades, puntos en los que son comunes las reivindicaciones identitarias reivindicaciones identitarias rechazo a la integración. Trabajo con el profesorado y con animadores socioculturales. Por ejemplo, ahora estamos llevando a cabo una experiencia con jóvenes estudiantes de una escuela de cine para que enseñen a los jóvenes encarcelados y adolescentes de instituto la forma en que se pueden manipular las imágenes para que presenten como realidad algo que no lo es. Esto es muy interesante, y fascina a los jóvenes, quienes al mismo tiempo se encuentran manipulados por la propaganda e imágenes publicitarias.
¿Cuáles son los temas que actualmente más le preocupan en relación a la educación? ¿Qué preguntas se plantea?
Me preocupan mucho todas las cuestiones en relación a la vida en nuestro planeta desde el punto de vista educativo. ¿Es posible integrar la preocupación ecológica en la escuela, no solo como algo superficial, sino como el núcleo de la solidaridad entre humanos en un planeta de recursos naturales limitados? ¿Cómo debe actuar la escuela en la lucha para conseguir la vida en el planeta de manera pacífica y sin enfrentamientos? Yo pienso que la escuela debe tomar partido en esta lucha planetaria y que actualmente no hace lo suficiente.
 ¿Me diría cuáles son los aprendizajes o descubrimientos que ha hecho últimamente?
¿Me diría cuáles son los aprendizajes o descubrimientos que ha hecho últimamente?
Quiero destacar los trabajos de Matthew B. Crawford, uun filósofo norteamericano que distribuye su tiempo entre la universidad y un taller mecánico de reparación de motos. [(Autor de obras como Shop Class as Soulcraft. An Inquiry into The Value of Work (2009; traducción espanyol: Con las manos o con la mente, 2010) i The World beyond your Head. On Becoming an Individual in an Age of Distraction (2015)].
Se preocupa e investiga sobre el papel del trabajo manual en la formación en la inteligencia humana. Crawford muestra que la infancia de hoy en día tiene déficit muy importante en relación al trabajo manual. Por ejemplo, no alcanza a comprender la resistencia de los objetos. Se trata de un aspecto sobre el cual yo no había puesto nunca demasiada atención. Ha sido un descubrimiento que me ha llevado a reflexionar con maestros/as sobre el papel que tiene el trabajo manual en clase y no solo en educación infantil, sino a lo largo de toda la escolarización, hasta la universidad.
El trabajo manual es importante en la concentración y la construcción de la modestia, por ejemplo. Si me piden que introduciría en el programa escolar de un/a niño/a de diez años, propondría, sin lugar a dudas, la fabricación de un taburete ¡sin cola ni clavos! para trabajar con las manos, pero también con la inteligencia. En una sociedad de pantallas como la nuestra, prácticamente ha desaparecido el trabajo manual. En cambio, el contacto con la tierra, la madera, la piedra o el hierro contribuyen a mejorar la comprensión del mundo y sobre todo su respecto. También he experimentado como adolescentes adictos a las drogas recuperaban el equilibrio a partir del trabajo conjunto con artesanos, agricultores, etc. Por estos motivos, es un tema que actualmente me interesa mucho.