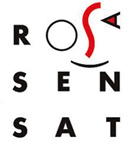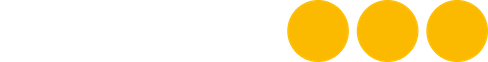Leer para transformar
 Lo importante no es leer desde pequeños, lo antes posible, sino disfrutar con la lectura. Y que enseñar a leer es una gran responsabilidad por los maestros, dado que alteran físicamente el cerebro de los niños y condicionan no sólo la forma en que percibirán la lectura a partir de ese momento, sino también la forma en que percibirán el mundo y cómo se percibirán a ellos mismos dentro de este mundo.
Lo importante no es leer desde pequeños, lo antes posible, sino disfrutar con la lectura. Y que enseñar a leer es una gran responsabilidad por los maestros, dado que alteran físicamente el cerebro de los niños y condicionan no sólo la forma en que percibirán la lectura a partir de ese momento, sino también la forma en que percibirán el mundo y cómo se percibirán a ellos mismos dentro de este mundo.
Posiblemente todos estaríamos de acuerdo en que leer es una competencia crucial para crecer culturalmente e intelectualmente como personas, por lo que enseñar a leer debería ser una prioridad en las etapas educativas iniciales. Digo que “posiblemente” todos estaríamos de acuerdo porque yo, honestamente, no estoy de acuerdo, por dos motivos (¡y no os preocupéis, que ya los matizaré!).
Primero, porque pienso que leer no es una competencia crucial: es la competencia más crucial de todas. Leer implica poder acceder a todo lo que está escrito y poder participar del crecimiento social y personal escribiendo también cosas, y en consecuencia ensancha la mente y permite llegar a universos exteriores e interiores insospechados. Y lo hace, como explicaré a continuación, alterando la estructura física del cerebro.
El segundo motivo por el que no estoy completamente de acuerdo con la afirmación de que he hecho es que no hay una edad óptima común para aprender a leer, sino un intervalo bastante amplio que depende del ritmo de maduración del cerebro de cada persona -o, dicho de otro modo, no todo el mundo puede aprender a la misma edad, en estas “etapas educativas iniciales” que he mencionado de forma genérica-.
Lo importante no es leer desde pequeños, lo antes posible, sino disfrutar con lo que se lee.
Por ello enseñar a leer es un reto: hay que encontrar el momento idóneo para cada alumno y hacerles entender a ellos, a sus padres ya la sociedad en general que lo importante no es leer desde pequeños, lo antes posible, sino disfrutar con lo que se lee. Y también por eso es una gran responsabilidad, dado que alteramos físicamente el cerebro de nuestros alumnos y acondicionamos no sólo la forma en que percibirán la lectura a partir de ese momento sino también, como explicaré el final, la forma en que percibirán el mundo y como se percibirán a sí mismos dentro de este mundo. Precisamente porque es un reto y una responsabilidad es también, o debería ser, un gozo y un placer participar de este proceso de aprendizaje.
Vayamos por partes. Como siempre en mis trabajos, os explicaré estos dos puntos desde la neurociencia, desde cómo se construye y reconstruye el cerebro, dejando bien claro que entre los conocimientos científicos y la práctica educativa diaria en el aula hay que construir el puente de la didáctica y la pedagogía.
 Leer es muy bestia.
Leer es muy bestia.
Si me permiten la expresión, leer es muy bestia. Es muy bestia desde el punto de vista de las capacidades mentales. Por un lado hay que tener bastante maduras las zonas que gestionan el lenguaje, como las llamadas áreas de Broca y de Wernicke, que se encuentran en la corteza del cerebro, entre otros. De manera muy simplificada, el área de Broca participa en la producción del lenguaje, y la de Wernicke en la comprensión de palabras.
Normalmente, hacia los 4 o 5 años de edad el cerebro de los niños ha madurado lo suficiente, y esto se hace visible no sólo en la capacidad de comprender muchas palabras y de incorporar otras nuevas de forma automática, sino también en la de organizar las frases sintácticamente y hacer coincidir aspectos como el número, el género, los tiempos verbales más sencillos (presente, pasado, futuro y condicional), etcétera. Pero con esto no es suficiente para aprender a leer. Es necesario que la zona del cerebro que gestiona los piensa mentes abstractos también haya comenzado a madurar, dado que el lenguaje leído es abstracto. El hecho de que de un poste vertical del que salen tres palets horizontales algo más cortos que el vertical y que miran hacia la derecha en digamos “E” es una abstracción, porque por él mismo este símbolo arbitrario no lleva ningún sonido asociado.
Las zonas del cerebro que gestionan las abstracciones se encuentran en los lóbulos frontales de la corteza, y maduran muy lentamente. De hecho, no maduran hasta la adolescencia, pero mucho antes de eso, durante la infancia, ya pueden empezar a gestionar los primeros pensamientos abstractos.
El aprendizaje de la lectoescritura modifica las redes neurales implicadas en descodificar el lenguaje oral y genera conexiones nuevas hacia la zona del cerebro que gestiona las representaciones visuales de los objetos.
Sin embargo, esta diferencia temporal hace que, en los niños, la variabilidad en cuanto al grado de maduración de las zonas que gestionan las abstracciones sea muy grande. Dicho de otro modo, hay personas que a los 3 o 4 años de edad ya tienen suficiente madurez cerebral para empezar a leer, mientras que otros no lo alcanzan hasta los 6 o 7. El entrenamiento ayuda, por Desde luego que sí -no sólo mirando letras y palabras escritas, sino muy especialmente dibujante y manipulando, es decir, a través de la educación plástica y artística-, pero también hay factores intrínsecos al mismo desarrollo biológico del cerebro, que dependen de cada persona.
La mejor manera de garantizar un buen aprendizaje de la lectoescritura es ofrecer a los niños esta posibilidad pero no forzarlos, y esperar que sea su cerebro quien se lo pida. Obligarles antes de que su cerebro esté suficientemente maduro puede generar un efecto no deseado: que aborrezcan la lectura antes de poder empezar a disfrutar. ¿Y qué provecho sacarán cuando sean adolescentes, jóvenes y adultos, si leer los aburre o directamente les atemoriza?
No hay una edad óptima generalizable, sino un abanico amplio, lo que implica que hay que este proceso de aprendizaje sea flexible. Es la condición que nos impone el desarrollo del cerebro para aprovechar al máximo sus posibilidades. Quiero enfatizar especialmente este punto, el de flexibilidad, dado que últimamente he leído un artículo publicado por una psicoanalista argentina, Nora Merlín, donde dice textualmente que “la intención [de la neurociencia] es borrar las singularidades humanas, uniformizar y disciplinar las conductas”, cuando justamente lo que nos indican todos los conocimientos en neurociencia es precisamente lo contrario, que no hay dos cerebros iguales y que por lo tanto, para disfrutar de los aprendizajes, hay que ser flexibles.
 Es importante aprender a leer “cuando toca a cada persona”, y aprender a hacerlo con gusto.
Es importante aprender a leer “cuando toca a cada persona”, y aprender a hacerlo con gusto.
He empezado esta entrada en el blog diciendo que leer altera físicamente la estructura del cerebro, pero aún no he hablado de estos cambios. Hace tiempo que se sabe que el hecho de leer provoca cambios en la estructura neuronal, pero hasta hace poco no se había profundizado en qué cambios concretos se producen. A mediados de abril salió una publicación especializada que lo analiza en profundidad, en la revista científica Developmetal Cognitive Neuroscience.
De manera resumida, el aprendizaje de la lectoescritura modifica las redes neurales implicadas en decodificar el lenguaje oral y genera conexiones nuevas hacia la zona del cerebro que gestiona las representaciones visuales de los objetos. Puede parecer una futilidad, pero no lo es. Por un lado, explica por qué, cuando leemos, “sentimos” las palabras escritas en nuestro cerebro. La lectura activa la gestión del lenguaje oral.
Pero, además, también indica que leer incrementa la capacidad que tenemos de representar visualmente los objetos que imaginamos. De hecho, en parte esto ya lo sabíamos, dado que cuando leemos una historia no es nada infrecuente que “vemos” los sucesos que narra en nuestro cerebro. Pero trabajar esta capacidad desde la lectura implica también que podamos hacernos una mejor representación mental del mundo que nos rodea y de las situaciones que vivimos, y por tanto que incremente nuestra capacidad de imaginar realidades alternativas y, en consecuencia, de pensamiento crítico. En definitiva, incrementa la capacidad de nuestros alumnos de ser y sentirse elementos transformadores de la sociedad, no simples sujetos pasivos. Por eso es tan importante aprender a leer “cuando toca a cada persona”, y aprender a hacerlo con gusto.
David Bueno
Profesor e investigador de la facultad de Biología de la Universidad de Barcelona
Autor del libro Neurociència per a educadors